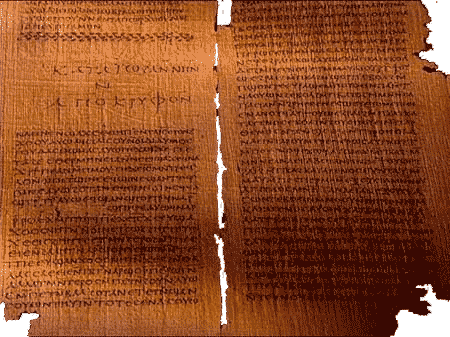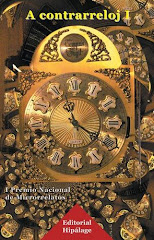UN POCO DE HISTORIA; PALESTINA EN EL SIGLO I A.C.
En el siglo II A.C., los judíos están bajo dominación seléucida, oprimidos incluso religiosamente. En el 166 A.C., se rebelan contra éstos y, por una serie de circunstancias (Antíoco IV muere y se intuye crisis interna seléucida) consiguen parte de sus objetivos, ya que firman un tratado por el que se les permite la libertad religiosa. Animados por este triunfo, ya no se conforman sólo con la libertad religiosa. Lucharán para obtener la libertad total. Esta dinastía, proveniente de Matatías, será conocida como de “los macabeos”. Será precisamente el hijo menor de Matatías, Simón, quien conseguirá esa anhelada libertad en el 142 A.C., iniciando con su hijo Juan Hicarno una nueva dinastía, la de “los asmoneos”. Esta dinastía irá conquistando más y más territorios hasta que, en las primeras décadas del siglo I A.C., casi puede equipararse al ámbito geográfico sobre el que reinó Salomón. Los judíos se sienten fuertes. Sin embargo, en el 63 A.C., entra un nuevo “invitado” a estas tierras. Es la incipiente y poderosa Roma. El general Cneo Pompeyo, aprovechando una crisis sucesoria asmonea, interviene en la región, dejándola bajo dominación romana. Algo más de dos décadas después, ante la amenaza parta a la región, Herodes es “colocado” como rey por Roma. Se trata de un peón del Imperio que no es bien acogido por el pueblo judío. Además, no tiene ningún vínculo con el linaje real asmoneo, hijo de un idumeo y una nabatea. Pese a todo, su reinado es próspero, aunque personalmente tuvo fama de cruel e imprevisible, reforzado esto por el hecho de que mandara asesinar a varios de sus hijos, a su mujer y a la familia de ésta, sospechando conspiraciones, que alguna vez sí fueron ciertas. Herodes muere poco antes de los Idus de Marzo del año 4 A.C. y su reino, pese a que él hubiera nombrado sucesor a su hijo Arquelao, es repartido por el emperador Octavio Augusto entre tres de sus hijos, Antipas, Filipo y el propio Arquelao. Aunque no hay una fecha exacta para el evento, en este tiempo nacerá Jesús.
Hay que hacer hincapié en el sentimiento de orgullo herido de aquel pueblo judío, que venía de la expansiva etapa asmonea y que chocó de frente con la potencia por excelencia, Roma, que lo devolvió a la dura realidad opresiva. Aquella libertad de la que gozaban hasta hacía bien poco, tanto política como religiosa, fue tremendamente recortada por el Imperio. Ni siquiera podían ya nombrar a su Sumo Sacerdote, algo que se preservaba el gobernador de la región. Tras Herodes ni siquiera tenían ya a nadie con el título de rey. Tampoco tenían potestad para condenar a muerte, algo que se preservaba también para sí el poder romano. Además, no se olvidaba tan fácilmente el ultraje cometido por los invasores romanos al mancillar con su presencia el “Sancta Santorum”, lugar al que sólo podía acceder el Sumo Sacerdote una vez al año. El mismo Pilatos introdujo estandartes con la imagen del Emperador en Jerusalén, en una nueva ofensa al orgullo judío. Sin duda, el ánimo de los judíos en aquellos tiempos andaba algo revuelto. No es pues de extrañar que anduvieran esperando la llegada de un Mesías, un nuevo rey, que les liberara del yugo romano y que devolviera a Israel al lugar que le correspondía, según sus propias creencias. Y en estas creencias precisamente se basaban para esperar la llegada de ese Libertador, interpretando las profecías vertidas en su texto sagrado por sus antiguos profetas. La llegada del “polémico” Pilatos al gobierno de Judea hizo subir esta tensión aún más si cabe. Con estos mimbres, no era pues de extrañar que a cada cierto tiempo apareciera un Mesías pretendiendo ser el anunciado por los profetas. Desde la llegada al poder de Herodes, hasta la toma de Jerusalén por Tito, se pueden contabilizar más de una veintena de supuestos Mesías.
En el siglo II A.C., los judíos están bajo dominación seléucida, oprimidos incluso religiosamente. En el 166 A.C., se rebelan contra éstos y, por una serie de circunstancias (Antíoco IV muere y se intuye crisis interna seléucida) consiguen parte de sus objetivos, ya que firman un tratado por el que se les permite la libertad religiosa. Animados por este triunfo, ya no se conforman sólo con la libertad religiosa. Lucharán para obtener la libertad total. Esta dinastía, proveniente de Matatías, será conocida como de “los macabeos”. Será precisamente el hijo menor de Matatías, Simón, quien conseguirá esa anhelada libertad en el 142 A.C., iniciando con su hijo Juan Hicarno una nueva dinastía, la de “los asmoneos”. Esta dinastía irá conquistando más y más territorios hasta que, en las primeras décadas del siglo I A.C., casi puede equipararse al ámbito geográfico sobre el que reinó Salomón. Los judíos se sienten fuertes. Sin embargo, en el 63 A.C., entra un nuevo “invitado” a estas tierras. Es la incipiente y poderosa Roma. El general Cneo Pompeyo, aprovechando una crisis sucesoria asmonea, interviene en la región, dejándola bajo dominación romana. Algo más de dos décadas después, ante la amenaza parta a la región, Herodes es “colocado” como rey por Roma. Se trata de un peón del Imperio que no es bien acogido por el pueblo judío. Además, no tiene ningún vínculo con el linaje real asmoneo, hijo de un idumeo y una nabatea. Pese a todo, su reinado es próspero, aunque personalmente tuvo fama de cruel e imprevisible, reforzado esto por el hecho de que mandara asesinar a varios de sus hijos, a su mujer y a la familia de ésta, sospechando conspiraciones, que alguna vez sí fueron ciertas. Herodes muere poco antes de los Idus de Marzo del año 4 A.C. y su reino, pese a que él hubiera nombrado sucesor a su hijo Arquelao, es repartido por el emperador Octavio Augusto entre tres de sus hijos, Antipas, Filipo y el propio Arquelao. Aunque no hay una fecha exacta para el evento, en este tiempo nacerá Jesús.
Hay que hacer hincapié en el sentimiento de orgullo herido de aquel pueblo judío, que venía de la expansiva etapa asmonea y que chocó de frente con la potencia por excelencia, Roma, que lo devolvió a la dura realidad opresiva. Aquella libertad de la que gozaban hasta hacía bien poco, tanto política como religiosa, fue tremendamente recortada por el Imperio. Ni siquiera podían ya nombrar a su Sumo Sacerdote, algo que se preservaba el gobernador de la región. Tras Herodes ni siquiera tenían ya a nadie con el título de rey. Tampoco tenían potestad para condenar a muerte, algo que se preservaba también para sí el poder romano. Además, no se olvidaba tan fácilmente el ultraje cometido por los invasores romanos al mancillar con su presencia el “Sancta Santorum”, lugar al que sólo podía acceder el Sumo Sacerdote una vez al año. El mismo Pilatos introdujo estandartes con la imagen del Emperador en Jerusalén, en una nueva ofensa al orgullo judío. Sin duda, el ánimo de los judíos en aquellos tiempos andaba algo revuelto. No es pues de extrañar que anduvieran esperando la llegada de un Mesías, un nuevo rey, que les liberara del yugo romano y que devolviera a Israel al lugar que le correspondía, según sus propias creencias. Y en estas creencias precisamente se basaban para esperar la llegada de ese Libertador, interpretando las profecías vertidas en su texto sagrado por sus antiguos profetas. La llegada del “polémico” Pilatos al gobierno de Judea hizo subir esta tensión aún más si cabe. Con estos mimbres, no era pues de extrañar que a cada cierto tiempo apareciera un Mesías pretendiendo ser el anunciado por los profetas. Desde la llegada al poder de Herodes, hasta la toma de Jerusalén por Tito, se pueden contabilizar más de una veintena de supuestos Mesías.